mini club de libros
Pequeño espacio para la literatura.
miércoles, 17 de diciembre de 2025
Mirarse de frente (1996), de Vivian Gornick
lunes, 24 de noviembre de 2025
Mano de obra (2005), de Diamela Eltit
"Me impulsa a pensar que el trabajo, al que le dedico toda mi energía, no vale la pena"
Diamela Eltit es una escritora y académica chilena, nacida en Santiago en 1947. Su trayectoria está atravesada por la escritura y la acción política. En los setenta fue una de las fundadoras del Colectivo de Acciones de Arte (CADA), un grupo de resistencia estética y política contra la dictadura que intervino la ciudad como espacio de disputa, usando calles, edificios y espacios públicos para cuestionar el control, la vigilancia y la violencia estatal. Mientras esas intervenciones desafiaban el orden impuesto, Eltit escribía —sola, con rigor— y en 1983 publica Lumpérica, su primera novela, centrada en una mujer que deambula por la Plaza de Armas en plena dictadura. Ahí ya se asoma su agenda: lo político, lo urbano, el cuerpo, la literatura como fricción.
En Mano de Obra, publicada en 2005, lleva esa preocupación al extremo. La novela trata de un grupo de trabajadores de un supermercado, precarizados y vigilados, que intenta sobrevivir entre turnos extenuantes y una vida comunitaria igual de agobiante. En esta novela corta, Eltit traza un retrato crudo sobre la alienación laboral y la violencia estructural que sostiene la vida cotidiana en el Chile neoliberal del nuevo milenio.
La obra se divide en dos partes: primero, la relación con las cosas —la mercancía, la compra, la experiencia del consumidor y los tipos de clientes—, y luego, la segunda, la vida comunitaria de un grupo de trabajadores del supermercado que sobre-viven en una casa arrendada. Los sueldos son bajos, los cuerpos están cansados y la convivencia es un pacto frágil: repartirse las tareas, organizar los turnos, resistir como se pueda. No hay conciencia de clase, no hay épica: cada uno pelea solo por un destino que nunca mejora.
A mi modo de ver, el corazón de la obra está en las escenas laborales. Eltit escarba en algo que todos conocemos: la experiencia de comprar en un supermercado, ese espacio higienizado que parece tan neutro y, sin embargo, es el backstage del trabajo más repetitivo y vulnerable. En este microcosmos aparece la figura del supervisor, una especie de dictador doméstico: vigila, castiga, humilla. También está el obrero más viejo, aquel que hace que su antigüedad en el cargo funcione como jerarquía. Por otro lado, hay jóvenes, mujeres embarazadas,y otros tantos trabajadores agotados, y lo que todos tienen en común: cuerpos sometidos, con labores intercambiables y una falsa sensación de ascenso, poseídos por la maquinaria que los usa y los bota.
 |
| Diamela Eltit fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura el año 2018. |
La narración es vertiginosa, a ratos irónica, llena de voces que se superponen. Es una novela con un lenguaje profundamente chileno, con garabatos y modismos que no buscan costumbrismo, sino decir una verdad. Decir “conchesumadre” en la calle o en una conversación es fácil, pero leerlo impreso en un libro es otra cosa. Ese choque es deliberado. Para Eltit, la literatura no es tibia ni decorativa; su fuerza está justamente en mostrar la aberración tal cual es.
Mano de Obra es un texto duro y, por lo mismo, profundamente político. Escribir desde los márgenes —como lo han hecho tantas autoras y autores— exige lectores atentos, curiosos y dispuestos a mirar más allá de la forma. Eltit vuelve a interesarse en espacios de alta supervivencia: el supermercado como periferia vigilada, donde la opresión es constante y sobrevivir requiere estrategias casi animales. La novela nos obliga a mirar ahí donde normalmente pasamos de largo. Es breve y oscura: no ofrece salidas, solo muestra la maquinaria funcionando.
Este libro me lo regaló mi cuñado el día de mi cumpleaños. Es muy especial porque es mi primera vez leyendo a Eltit y, además, cayó justo cuando estaba buscando lecturas cortas (y sigo en lo mismo, he sido una pésima lectora, acepto recomendaciones). Fue, digamos, el empujón perfecto para volver a leer.
 |
| Portada del libro Editorial Seix Barral 140 páginas |
domingo, 1 de junio de 2025
El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (1985), de Oliver Sacks
 |
| Oliver Sacks (1933-2015) |
 |
| Portada del libro Editorial Anagrama 328 páginas |
martes, 20 de mayo de 2025
Yoga (2015), de Emmanuel Carrère
"Ayer, ademas de inquietarme me odiaba, lo cual es concederse demasiada importancia, pero eso es lo que pienso hoy. Soy cambiante, todos lo somos, el mundo es cambiante."
"Ayer, ademas de inquietarme me odiaba, lo cual es concederse demasiada importancia, pero eso es lo que pienso hoy. Soy cambiante, todos lo somos, el mundo es cambiante."
viernes, 4 de octubre de 2024
Recuerdos de mi inexistencia (2020), Rebecca Solnit
“Caminar era mi libertad, mi alegría, mi medio de transporte asequible, mi método para aprender a entender los lugares, mi manera de estar en el mundo, de reflexionar detenidamente sobre mi vida y mi literatura, de orientarme”
Debo confesar que pasé mucho tiempo releyendo las citas y páginas marcadas en este libro (que leí hace tres años), pero fui postergando el momento de escribir sobre él. Recuerdos de mi inexistencia son las memorias de Rebecca Solnit, destacada escritora estadounidense que ha reflexionado sobre temas tan diversos como el feminismo, la política, el arte y el medioambiente. Es, además, conocida por haber acuñado el ya popularizado concepto “mansplaining”, a partir de su elemental ensayo Los hombres me explican cosas, publicado el año 2014, y que hoy circula ampliamente en los discursos feministas contemporáneos.
En estas memorias, escritas con una estructura más libre que permite el ensayo, Solnit no solo reconstruye momentos clave su vida desde su infancia y juventud, sino que entremezcla experiencias muy personales con agudas reflexiones sobre distintos temas, como, por ejemplo, el lugar que ocupamos las mujeres en las sociedades contemporáneas, la otredad, la gentrificación y también el rol de la literatura. Solnit los teje con una prosa de gran belleza y claridad.
Lo que hace de este libro una lectura tan inspiradora es la manera en que la autora narra su camino hacia la independencia y la búsqueda de la propia voz durante las décadas de los setenta y ochenta. Su relato busca tender puentes: inspirar a otras mujeres, en sus procesos de autodefinición y resistencia. Su valor, a mi modo de ver, es su capacidad de nombrar —con precisión y sensibilidad— situaciones de conflicto, injusticia, alegría o dolor, y transformarlas en un relato poderoso y conmovedor.
Solnit, vehemente feminista, cuestiona cómo la sociedad patriarcal desestima y silencia a las mujeres. Denuncia, entre otras cosas, el hábito del mansplaining; en una sociedad que reiteradamente nos silencia mediante la violencia, el desprecio y la indiferencia, la autora recuerda cómo a lo largo de su vida tuvo que aprender diversas estrategias para volverse invisible y así no incomodar ni tampoco exponerse a los peligros que veía a diario: “Me convertí en una experta en evaporarme, deslizarme y escabullirme, en retroceder y zafarme de situaciones difíciles, en esquivar abrazos, besos y manos indeseados, en ocupar cada vez menos espacio en el autobús, en desligarme poco a poco o en desaparecer de golpe: en el arte de la inexistencia, ya que la existencia era muy peligrosa”. Estas estrategias de “no-existencia” hablan por sí mismas del acoso y las amenazas cotidianas a las que muchas mujeres estamos expuestas. Me resulta imposible no pensar en las tantas conversaciones que he tenido con amigas, tías y mujeres queridas sobre lo que significa vivir con miedo, con rabia, ideando estrategias de supervivencia.
 |
| Rebecca Solnit, escritora estadounidense (1961 - ) |
Tiempo atrás también leí Una guía sobre el arte de perderse, otro imperdible de Solnit, donde la autora nos invita a repensar la sociedad occidental a través de la idea de la otredad. De manera similar, en Recuerdos de mi inexistencia la narrativa se mueve por los márgenes y se detiene en los desplazamientos —físicos, sociales y simbólicos— que configuran la exclusión. En uno de sus pasajes más memorables, describe a sus vecinos negros, habitantes marginados, empujados a los bordes de la ciudad: "Existen muchas maneras de obligar a las personas a desaparecer, de desarraigarlas, de arrumbarlas, de decirles que ese no es su relato ni su lugar. La gente se amontona en capas, como estratos geológicos".
La autora también reflexiona sobre el peso de la raza y la clase social en la vida cotidiana: “¿Qué es lo mío? ¿Dónde soy bien recibida, dónde se me permite estar? ¿Cuánto espacio se me concede? ¿Dónde me cortan el paso, en la calle, en mi profesión o en las conversaciones?” Muchas de las respuestas a estas preguntas no dependen tanto de nuestras capacidades y voluntades, sino de factores estructurales, es decir, de nuestra posición en la sociedad, determinada por variables como la raza, la clase social, el género o la orientación sexual, entre otros. En este sentido, Solnit nos recuerda que lo que sí marca la diferencia —y aquí está una de los ejes más potentes de su reflexión— es la confianza con que ciertas personas se mueven por el mundo: “Fe en sus versiones y su verdad, en sus respuestas y necesidades. Fe en que encuentran su sitio. Fe en que importan”. Estas observaciones no solo atraviesan su obra, sino que resultan relevantes para comprender cómo la desigualdad se encarna y se reproduce.
Recuerdos de mi inexistencia es, de este modo, una exploración sensible y crítica sobre lo que significa ser mujer en una sociedad patriarcal, pero también sobre las diferencias y desigualdades que nos atraviesan. Es un libro que me regaló un antiguo amigo, justo en un momento muy difícil, y me sigue llamando la atención cómo ciertos libros llegan cuando más los necesitamos. Tengo un montón de frases subrayadas, a las que recurro de vez en cuando. La voz narrativa de Solnit es envolvente, precisa y profundamente empática: nos recuerda que leer y escribir puede ser un acto de cuidado y un modo de encontrarnos con nosotras mismas y con otras, comprendiendo que nuestras historias, aunque íntimas, sí merecen ser contadas.
Es un libro que recomiendo absolutamente.
 |
| Portada del libro Editorial Lumen 250 páginas |
martes, 20 de febrero de 2024
Mi propiedad privada (2016), de Mary Ruefle
"Pero mi mayor fantasía es tener doce cabezas queridas metidas en un caja de huevos para que me consuelen en momentos de escasez a cambio de mi amor infinito. ¿Cómo puedo pensarme bondadosa? Quiero, como propiedad privada, doce cabezas humanas"
Qué decir de esta preciosa colección de relatos unidos por, al parecer, nada en común. Prosa, poesía y memorias confluyen en este pequeño libro de 98 páginas, compuesto por cuarenta relatos. Es un libro que no busca un argumento lineal ni tiene un género definido. Es, más bien, una colección de pensamientos, imágenes y sensaciones que se deslizan entre la poesía, el diario íntimo y la observación lúcida. Debo admitir que jamás había escuchado de Mary Ruefle y este primer acercamiento resultó ser una delicia. Mary Ruefle es una destacada poeta, ensayista y profesora estadounidense, y la editorial Bisturí 10 la trajo por primera vez a Chile, gracias a la traducción de Patricio Grinberg.
Mi propiedad privada es un libro raro —y por eso mismo, ideal para la curatoría del club de lectura al que me uní este año. Se trata de una colección breve y profundamente original, que combina géneros y tonos para explorar lo cotidiano desde un lugar poético, extraño e íntimo. Su rareza radica no en su dificultad, sino en su libertad expresiva y su sensibilidad. Aquí encontramos relatos alegres como el baile de un pañuelo al viento, otros nostálgicos como un regalo, hay consejos a mujeres jóvenes, hay recuerdos de un árbol de navidad, hay reflexiones sobre cabezas encogidas bajo milenarias técnicas de guerra, hay observaciones sobre el suelo, y poesía en donde la tristeza adquiere colores tan variados como el blanco, el café, el púrpura y el azul, sin sentido alguno, sino solo guiándose por el compás y el ritmo:
“La tristeza gris es la tristeza de los clips y los elásticos -por ejemplo-, de la lluvia y las ardillas y los chicles, las pomadas y los ungüentos y los cines. La tristeza gris es la más común de todas las tristezas, es la tristeza de la arena del desierto y la arena en la playa, la tristeza de las llaves de un bolsillo, de las latas en un estante, del pelo en una peineta, pero no debe confundirse con la tristeza azul, que es insustituible”
Los poemas de la tristeza son irónicos, divertidos, violentos, profundos. Pareciera como si la autora hubiese buscado sus diarios más antiguos y esa revisión la hubiese mezclado con sus diarios más recientes: los relatos fueron escritos por una niña, una adolescente, una adulta —o por todas a la vez. Mary Ruefle no nos habla de grandes verdades ni busca tocar temas “elevados”. Al contrario. Nos habla de lo cotidiano, de lo pequeño, que es al final lo trascendental y lo importante.
Me gustaron mucho algunos relatos. Mis favoritos: Afortunada; Entre las nubes; El velado sueño de la cena; Como un pañuelo; Mi propiedad privada; y mi máximo favorito: Pausa.
“Eres apenas una niña al borde de un gran bosque. Deberías estar asustada, pero en lugar de eso estás comiendo una cena deliciosa, o estás cocinando una, o estás corriendo a una florería, o estás abriendo una caja de flores que acaba de llegar a tu puerta, y ninguna de estas cosas las haces con el gran entusiasmo con el que las harás después.
Ni siquiera has empezado. Primero debes hacer una pausa, una pausa como la que siempre se debe hacer antes de un gran entusiasmo, aunque solo sea para tomar un respiro”.
Siento que Mary Ruefle me recordó que los libros no siempre tienen que decir "algo importante" para ser esenciales. A veces basta con que nos acompañen y nos hagan detenernos aunque sea un instante. Si bien es un libro bastante corto no logré leerlo tan rápidamente porque lo disfruté mucho. Lo leí en la cordillera, en la playa y en mi sofá. Me acompañó en días felices y no tanto.
Ya estoy ansiosa por leer más de Mary Ruefle.
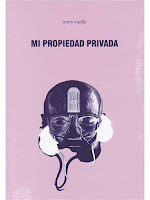 |
| Portada del libro Editorial: Bisturí 10 98 páginas |
sábado, 5 de agosto de 2023
Segunda casa (2021), de Rachel Cusk
"Entendí que mi incapacidad para el cambio sería mi perdición, como el árbol que la tormenta quiebra porque no sabe doblarse"
 |
| Racehl Cusk, 1967, Canadá. |
 |
| Portada del libro Libros del Asteroide 184 páginas |



